En los alrededores de la jungla, a mano derecha, hay un poblado en el que los vecinos viven entre coches de lujo y desperdicios. Atraviesa el poblado una única carretera que termina cerca, por la que pasan los camiones que transportan aquello que debe ser expulsado de la ciudad. En las dos orillas hay socavones, arena y piedras, pero también zapatos sueltos, cajetillas de tabaco vacías, alambres, naipes, cintas de casete y otras cosas que nadie puso allí. Dos veces al día, un gitano viejo sale con un carro, cantándole a su burro si está de humor, y se cuela entre dos camiones, hasta que toma una vereda que los lleva hasta un tesoro de chatarra.
Unas horas antes, por la mañana, las madres del poblado se avisan para que los hijos de todas vayan a la escuela. La compañía avanza por las estrechas orillas y respira el hedor que los camiones dejan a su paso, las hogueras de la noche anterior se van consumiendo. Cuando vuelven sin sus hijos sólo algunos hombres siguen gandules entre las sábanas. El anciano desayuna y prepara al burro en relativo silencio.
A mediodía los hay que se acercan a las bodegas del poblado o a las tiendas, a la que es una sala de estar y a la que parece un centro comercial. Se hacen visitas, se reciben. Todo como en la ciudad.
El poblado se eterniza hasta la hora de comer. Muchos se han ido a la jungla o a la ciudad, a comprar hierros, a vigilar obras o a trabajar en cualquier otra cosa. Unos pocos atienden el negocio desde casa. En cierta forma su jornada nunca termina. Pero por la noche, cuando la hoguera está encendida, empieza el tráfico. Qué hacen, quién lo hace, en el poblado nadie sabe nada.
De entre las conversaciones que tienen los moradores de la Cañada, una se repite con frecuencia: alguien enumera las últimas VPO´s adjudicadas y otro replica que sus casas están muy bien, que en ningún piso se respira el aire que viene de Altomira, ese aire que dispersa el olor de la incineradora. El que quiere un piso termina sin saber para qué lo quiere ¿Dónde se encontraría así, a la una de la tarde, un día laborable, despreocupado de recibos?
Los del otro asentamiento ponen menos pegas para marcharse a las viviendas de protección oficial. Cada día una grúa desmonta la chabola de una familia, que ve el proceso desde el coche, el colchón en la baca, los papeles a mano. Los de la cañada tienen esas necesidades mejor cubiertas. Sus casas tienen veinte años y se han ajustado sobre sus cimientos como funcionarios experimentados hasta lograr una aceptable comodidad.
La chimenea preside el gran salón de linóleo por el que transcurren los días. Una cocina hecha con azulejos dispares, el baño lleno de cubos, y un par de dormitorios para todos, completan el espacio que distribuye el patio. Hay algunas diferencias entre esta chabola y la de al lado, unos ponen a la virgen de los remedios y otros el retrato de Camarón de la Isla, unos aíslan con tetrabriks y otros con hueveras.
Después de comer, las madres se unen a las siestas de abuelas y maridos. Duermen viendo los mismos programas que ponen en la ciudad. A esa hora pasan menos camiones y entonces se oyen las ráfagas de viento de Toledo, o, si la tele no está alta, se escucha silbar al gitano del burro. Cuando le llame su amiga, se tendrá que levantar para ir a por los críos, pero de momento sestea bajo el cuadro de Camarón, como cualquier otra tarde.
No está mal hacer lo de todos los días. Hay quien se queja de la rutina; no los de aquí. Claro que los hay que prefieren salir, pero no lo hacen porque piensen que en la Cañada se esté mal, aquí tienen cerca a los amigos, tienen su huertita, sus gallinas, un sitio para cada cosa… Están locos los que prefieren pagar un Perú por un apartamento de cuatro metros, existiendo esto.
Los habitantes de la ciudad creen que lo saben todo, piensan que la cañada es un sitio en el que sólo hay droga, no se imaginan que las madres esperen a sus hijos en la parada del bus, se imaginan que es un estercolero rodeado de ceniza. Creen que la naturaleza está hecha para que ellos la vean desde sus ordenadores. En la cañada casi nadie tiene ordenador pero cuando llega la temporada todos comen tomates. A los de la ciudad sólo les interesa porque allí se vende droga. Creen saber más de la vida.
En la Cañada están tan acostumbrados a que el sol se meta por donde le da la gana, que no miran cómo se esconde detrás de un cerro verde, enmarcado por la columna que nace de los hornos de la incineradora. Si está contento, el viejo se emociona junto al asno y vuelve silbando. Acaba la jornada para el burro y su compañero, no así para los holgazanes, que se desperezan a las ocho por última vez antes de encender la hoguerita e irse a echar el rato con los amigos. Los niños juegan en los patios de las casas. No hay parques ni columpios, aunque con tanta mugre se puede improvisar un castillo en un periquete. Lo peligroso siguen siendo los camiones, sin embargo a veces hay que cruzar la carretera para echar cuentas a los rumanos del campamento.
A las once están con sus hermanos viendo la tele de plasma. Todavía es tiempo de meter algunos paléts en la chimenea. De vez en cuando se oye un silbido. El chatarrero hace tiempo que duerme cerca de su animal, esta vez es un aviso. La jornada se termina allí como en otra parte del mundo. Los camiones de la ciudad descargan su basura y escapan a por más.




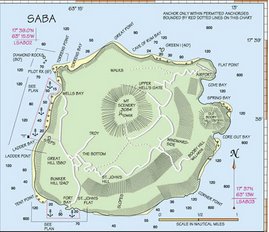
No hay comentarios:
Publicar un comentario