La historia da comienzo en los últimos años ochenta, en las periferias de Madrid, Barcelona y Valencia. En unos cuantos meses “La ruta del bakalao” pasa de ser la costumbre de un grupo minoritario a convertirse en fenómeno y motivo de alarma social. Los informativos dan con el asunto y contribuyen a su extensión entre grupos de chavales que todavía no conocen los efectos de la máquina y las drogas de diseño. Se entra en la década de los noventa al ritmo de la canción “Éxtasis” de Chimo Bayo, el primer y uno de lo pocos himnos reconocibles, una letra que enseguida se vuelve pop.
Los que renegaron de él en cuanto apareció no habrán cambiado su posición un ápice. Para ellos el bakalao era y sigue siendo, primero una horterada, segundo propio de macarras, y tercero consecuencia del “fin de la historia”, de la desideologización y del tupido velo con el que la sociedad de consumo tapa los llamados “problemas reales” de la gente. Hoy en día el movimiento está copado casi por completo de adolescentes con el pelo de punta y chicas con minifaldas, aunque hay que anotar que la adolescencia ha superado las limitaciones de edad y se prolonga en muchos casos hasta el absurdo. Lo que era un mercado poco estructurado a principios de los noventa, en la actualidad genera todo tipo de productos para el consumo y ocupa un amplio sector de la cultura.
No es una pastilla, es un piercing
Hace seis años, cuando las torres de la ciudad deportiva del Madrid no eran más que un proyecto, la revista “Camisa de fuerza” llevó a su portada la arquitectura bakala. La reforma del estadio Vicente Calderón o los nuevos centros comerciales plasmaron por primera vez el ideal de hijos de la transición que anhelaban un futuro barroco en el que el cristal superaría al ladrillo y los coches pasarían de los doscientos cincuenta con la máquina sonando a todo trapo. La película “Matrix”, una versión maquinera del ciberpunk, falló por diversos motivos en la conquista del bakalaero medio, que siempre ha sido partidario de una visión más simple del progreso.
“Corrupción en Miami”, en cambio, es la apoteosis de este movimiento en el cine. Su comienzo, un fiestón, da paso a un trepidante encadenado de macizas y paisajes exuberantes, disparos, fuerabordas, y otra serie de valores parecidos. Cada gramo del metraje está destinado para un solo tipo de consumidor: el que prefiere un buen espóiler antes que la Victoria de Samotracia. Aquellos a los que no les importe lo que es un espóiler encontrarán los diálogos pueriles, el guión absurdo y los personajes inequívocamente horteras; tal vez no valoren el virtuosismo de la cámara, y tal vez ni los propios bakalas lo ponderen en exceso, ya que ellos dan por hecho que las cosas que molan, molan porque sí. Ese es uno de los motivos de que no haya aparecido un teórico que fuera y siga siendo maquinero, ningún filósofo que plasme la ideología del movimiento en papel, ni ninguna novela que se haya ocupado de la famosa ruta entre las discotecas de Madrid y Valencia. Parece como si la cultura del bakalao sólo pudiera transmitirse puesto hasta las cejas en una fiesta.
Con esta película nos encontramos ante el manifiesto invisible de este grupo, invisible pero atronador. Una manifestación de ritmos y carnes prietas sin espacio para la retórica, algo parecido a una fiesta. En “Corrupción en Miami” concluyen varios procesos simultáneos que en su origen no tuvieron que ver con el bakalao: las tarjetas de crédito, los clásicos carteles que representan a una mujer y un Pegaso ayuntando a la luz de una luna psicodélica, la eclosión de Chueca, los videoclips, las videoconsolas, la liga de fútbol profesional, el tunning (en general todo lo relacionado con los automóviles), las pandillas latinas, la ropa de marca, el terrorismo internacional, etc. Todo eso cobra sentido en una sociedad necesitada de estímulos como la que defienden los bakalaeros.
El movimiento ha transcendido las discotecas y en cierta medida las drogas, para ganar popularidad. Quedan lejos los tiempos en los que lo dominaban grupos ultras que se autodenominaban nacional-bakalaeros. El intento por parte de unos cuantos partidos xenófobos se superó con la victoria aplastante de la estética sobre la política, cuando lo gay conquistó el derecho a la música de baile. Despojada de la amenaza de las ideologías, la imagen del bakala se transformó y los anuncios procedieron a moldear el nuevo canon. Los fachas podían escuchar techno, pero el movimiento le pertenecía a la publicidad. Hoy día se estima que el votante bakalaero es conservador y moderado, aunque no faltan simpatizantes de otros partidos ni abstencionistas por omisión o por convicción.
La influencia de la máquina es tan amplia que el término ya no define nada. Una investigación futura deberá llevar la búsqueda desde los pioneros, ese puñado de obreros con ademanes futuristas y problemas con las drogas, hasta lo que es el movimiento en la actualidad: un filón comercial y la propuesta de ocio que ha asumido el mayor número de jóvenes, jóvenes que también tienen ademanes futuristas y problemas con las drogas.
En conclusión, el bakalao ha superado los peores vaticinios del ciberpunk y ha convertido el ocio en una exposición macarra, inequívocamente “Kitsch”. La máquina ha vencido sin dejar rastro. Ha borrado las marcas de rebeldía que en algún momento distinguieron a la juventud, ha aniquilado la cultura del realismo, ha conseguido que abandonemos a la vez la esperanza de una regeneración y el catastrofismo, y nos introduce a su ritmo en el futuro perpetuo. Como en una novela de ciencia ficción, la máquina parece más humana que los humanos, o como dicen los “Daft Punk”, humana después de todo. Es tan obvio lo cutre que ha quedado el futuro que por fuerza nada que no sea humano es responsable de semejante presente.




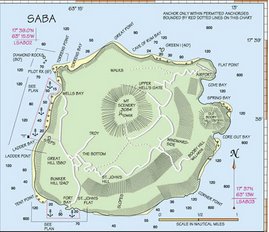
No hay comentarios:
Publicar un comentario