En una entrevista de trabajo, el mismo compendio de proverbios optimistas y mensajes vacíos se plasma en presentaciones de Powerpoint, reglas mnemotécnicas, y en pirámides (la de Maslow es la más conocida) que a priori analizan objetivamente las virtudes del trabajador pero que en realidad no son sino una filosofía simplona adaptada al marketing. Libros de autoayuda poco recomendables como “¿Quién se ha comido mi queso?” o novelas como “Juan Salvador Gaviota” son el refugio dorado de psicólogos deficientes cuyos consejos oscilan entre la pseudociencia y la parapsicología. Conceptos como empatía y proactividad, o lemas como conócete a ti mismo, generan toneladas de textos y revistas y son la hoja de ruta más aceptada entre los que ofrecen un trabajo de oficina.
Hace poco presencié un debate en el que mucha gente consideraba que más que de necesidades, la libertad precisa de responsabilidades. No todos eran fachas en el debate. Uno de los argumentos que expusieron fue que estamos en un periodo y en un lugar en el que la libertad es poco más que un objeto de consumo. Eso me hizo recordar otra entrevista de trabajo para la que me puse corbata, me afeité y hasta compré un paraguas. No me seleccionaron, los canallas, y eso que me había disfrazado de romano. Aprecié que llevar lo que uno quiere, delante de unos desconocidos que van a juzgarte por tus méritos, es otra forma de demostrar tu libertad.
A veces, la libertad se aprecia en detalles nimios como beberse un gazpacho y se esfuma un momento después. Esa intermitencia lleva a muchos hipocondríacos a declararse bipolares, aunque es de suponer que los efectos son parecidos aunque no se padezca nada: ratos de euforia ante la vida y otros llenos de desconcierto y de un cierto vacío. Se pasa del gazpacho a las facturas en lo que tarda en repetirse una canción de los cuarenta principales, y el cuerpo necesariamente acusa el contraste, como cuando hace más frío en casa que en la calle.
Para muchos políticos y economistas, la libertad es un argumento sólido, tan pesado que puede arrojarse contra el que no favorezca el consenso que han establecido entre muchos. Cabe preguntarse, ¿si solo hubiera una opción, seguiríamos llamándola libertad? Contemplando el mundo alrededor estamos obligados a contestar que nuestras posibilidades son aceptables, siempre que se comparen con las de la gran mayoría.
Tradicionalmente la historia ha definido dos clases distintas de inadaptados, aquellos que se adecuan a la pequeña burguesía en cuanto entran en contacto con ella (es el mito del buen salvaje de Rosseau), y los que no transigen ante nada que pueda coartar su concepto de libertad (Veasé Bravehart). A nivel global cualquier forma de resistencia convierte a un país en miembro del eje del mal. En descargo de las democracias occidentales, o como demérito suyo, hay que admitir que muchos de los regimenes que se resisten a la invasión no atesoran ningún tipo de libertad; en cualquier caso, es necesario denunciar que existe la retorcida creencia de que el inadaptado no merece compartir un espacio que se considera propio, y que, desde el principio de los siglos, esta creencia ha degenerado en el odio, y su consecuencia ha sido el exterminio.
A nivel local, la presencia en la vida no novelesca de los marginados, inquieta y pone en alerta al director de Recursos Humanos que cada uno lleva dentro. A alguien sin móvil, sin trabajo, sin letras, sin esposa, sin Alonso, sin estrenos, sin ordenador, sin zapatos nuevos, sin nietos, sin Ipod, ni deudas ni perro ladrador, le importan poco las técnicas de Marketing o las curvas de diseño. No enaltecen el trabajo, y lo que más preocupa, no subliman el dinero. Son diferentes a la gente diferente que sale en los anuncios de la tele.
Son aquellos grupos a los que los manuales de autoayuda y los directores de Recursos Humanos consideran pobres o poco propicios. Las estadísticas oficiales los llaman parados de larga duración. Alguno pensará que esta clase de gente se parece más al agua del anuncio de Bruce Lee, por que comen lo que hay y beben lo que pueden, y se los ve paseando sin rumbo una mañana en la que no se ve a nadie que no sea un jubilado o un mensajero. Los hay que argumentan, con una cerveza en la mano, que en ese margen se encuentra la vida. No se sabe quién, que no haya estado en el margen, con una cerveza en la mano, puede llevarles la contraria.




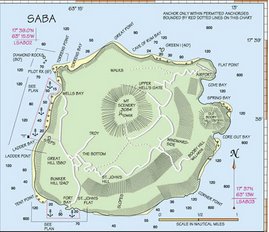
1 comentario:
Oiga, don Vilos:
¿Da usted su permiso para publicar este artículo en una revista universitaria?
me cuenta, gracias
Publicar un comentario