Alguien debería pararme por la calle, uno de esos nativos, chulos, que cifran su éxito en el grosor del anillo, de la cadena de oro que les regaló la última turista francesa. Deberían empujarme. Soy un anciano, para ellos. Yo no respetaba a los viejos. Viví la guerra del cerdo.
Si fuera uno de esos poetas que sorben café en el lounge del hotel, me marcharía a los suburbios. En cambio, nos absuelven: permanecen. Se miran el anillo, parpadean, juegan con el azúcar que han desparramado en la mesa, saludan de lejos. Si tienen rabia, la disimulan; no me aprecian, yo no he hecho nada por ellos.
Si fuera uno de esos poetas que sorben café en el lounge del hotel, me marcharía a los suburbios. En cambio, nos absuelven: permanecen. Se miran el anillo, parpadean, juegan con el azúcar que han desparramado en la mesa, saludan de lejos. Si tienen rabia, la disimulan; no me aprecian, yo no he hecho nada por ellos.
Si protestan, lo hacen como si jugaran a saltar ranas en la orilla de la playa. Se han limado unos a otros los colmillos. Creyeron que vendiendo su bilis...
La historia de la docilidad es hermana de la historia del Arte. No creo en los airados. Apenas me conmueven los dignos, si existen; los incorruptibles. Es una cuestión de precio, de grosor, dice el cínico. Pero es peor que eso. No se venden por dinero. Los calma la fría conciencia de la muerte. Y ésa cada vez llega antes, y ya no hay faltas de respeto, sólo fría conciencia.
La historia de la docilidad es hermana de la historia del Arte. No creo en los airados. Apenas me conmueven los dignos, si existen; los incorruptibles. Es una cuestión de precio, de grosor, dice el cínico. Pero es peor que eso. No se venden por dinero. Los calma la fría conciencia de la muerte. Y ésa cada vez llega antes, y ya no hay faltas de respeto, sólo fría conciencia.



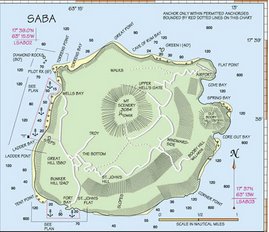
No hay comentarios:
Publicar un comentario